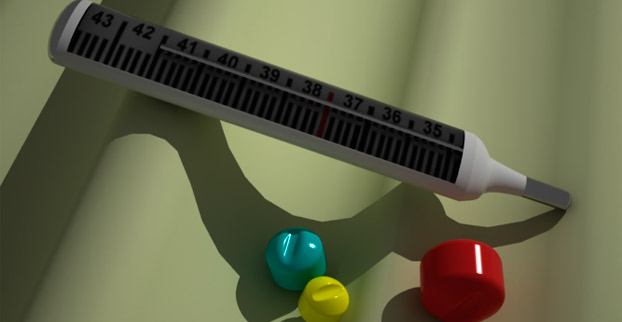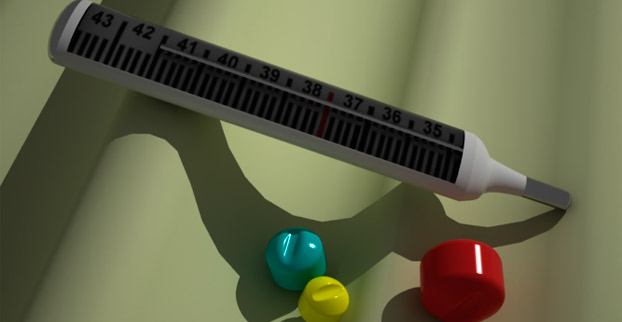En casa acabamos de sobrevivir a una gripe fulminante de malestar general, mocos, fiebre, sudores… Una gripe diferente a todas las que he sufrido a lo largo de mi vida (que no han sido muchas, afortunadamente) porque es la primera que paso como madre de una niña de dos años y medio, también enferma.
Tan solidaria es Pirfita que, antes de que me marchara de fin de semana con mis amigas, se ocupó, personalmente, de cederme su virus, de forma solidaria y altruista, para que la llevara en mi recuerdo y en mi garganta dolorida. Y a la vuelta del fin de semana, comenzaba este calvario que es una convalecencia, en bata y pijama, con una niña sin apetito y con mucha necesidad de mimos, comprensión y compañía, que es justo lo que yo también necesitaba.
Estar enferma y sola con una niña, también enferma, significa que hay que darle su medicación justo cuando a ti misma te cuesta llevar la cuenta de la tuya propia, prepararle la comida que sabes que no va a comerse cuando el camino del sofá a la cocina se convierte en una cuesta tan empinada como la ladera del Kilimanjaro, o coger la cuchara para empezar a comer una sopita caliente y que nunca llega a tu boca porque esa niña se interpone entre tú y el plato. Y ahí, justo ahí, perdí la paciencia. Fue realmente vergonzoso verme gritándole, sin voz, a mi propia hija, así que me marché con ella a la cama y dormimos una siesta de tres horas, tan reparadora que, cuando despertamos, seguíamos enfermas pero teníamos mucho mejor humor y el contador de la paciencia a cero de nuevo.
He aprendido mucho estos días. Creo que, además de una tos de perro, el virus me ha dejado más paciencia ante ciertas situaciones en las que mis propias limitaciones (físicas y de salud) me han mostrado una versión de mí misma como madre que no me gusta en absoluto. Y eso es una enseñanza también, caray. Para el invierno que viene, más zumo de naranja y menos agobio.